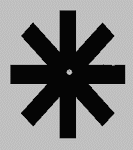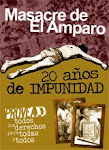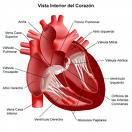Enviado por: lapolillacubana Febrero 24, 2010 at 6:36 pm
URL: http://wp.me/pbsQl-182
Por Luis Suárez Salazar
"Si el político es un historiador (no sólo en el sentido de que hace historia sino en el sentido de que operando en el presente interpreta el pasado), el historiador es unpolítico y en ese sentido (…) la historia es siempre
historia contemporánea, es decir la política".
Antonio Gramsci
Cuadernos de la Cárcel, 1931
El 3 de agosto del 2006 se cumplió el 200 Aniversario del desembarco en Vela de Coro, República Bolivariana de Venezuela, de la expedición revolucionaria del Precursor Francisco de Miranda:[1] fecha que –a pesar de las “grandes insurrecciones populares del siglo XVIII”,[2] del martirio, en 1792, de Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), del abortado complot “jacobino” encabezado por Manuel Gual y José María España (1797-1799), al igual que de la victoria de la Revolución Haitiana de 1790 a 1804[3]— podemos asumir, con todo rigor historiográfico, como la efemérides del inicio de las aún inconclusas luchas por la verdadera independencia de las naciones y los pueblos identificados por el propio Miranda y, casi un siglo después, por el Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, con el apelativo de Nuestra América.[4]
Por ello, e inspirado en la palabras de Antonio Gramsci acerca de la función política de los historiadores y sobre la perenne contemporaneidad de la historia que aparecen en el exordio,[5] la ocasión me pareció propicia para realizar o retomar, según el caso,[6] algunas reflexiones sintéticas y seguramente incompletas acerca de las lecciones que han dejado esas bicentenarias gestas para los y las que desde los movimientos sociales y políticos, desde el periódico, la cátedra, las ciencias o las artes todavía continuamos luchando por lo que el comandante Ernesto Che Guevara llamó “la segunda, verdadera y definitiva independencia” de la región del ancho mundo subdesarrollado y dependiente que en la actualidad denominamos “América Latina y el Caribe”.
1
En ese orden, y parafraseando al historiador ecuatoriano Manuel Medina Castro, lo primero que debemos recordar es que “la libertad” de las naciones continentales hispano y luso americanas (al igual que de la mayoría de las Antillas Mayores), tanto respecto al colonialismo francés (en el caso de Haití), como a los colonialismos ibéricos (España y Portugal), no le debe nada a los grupos dominantes en los Estados Unidos.[7] Más aún, puede afirmarse que, movidos por las persistentes ideas expansionistas de los Founding Fathers de esa “República pigmea”,[8] las “primeras independencias” de la casi totalidad de los actuales Estados latinoamericanos (con excepción de Panamá) se produjeron a pesar de la adversa actitud adoptada por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos frente a esas “incompletas revoluciones burguesas”.[9]
El espacio disponible para estas reflexiones no me permite recrear todas las evidencias históricas disponibles; pero basta recordar la displicente actitud ante las primeras y exitosas luchas por la liberación nacional y social de Haití asumidas, a su turno, por los gobiernos de George Washington (1787-1797), John Adams (1797-1801) y Thomas Jefferson (1801-1809); quien –además de negarse a reconocer oficialmente a la primera “República negra” y antiesclavista del mundo— rechazó toda posibilidad de concederle ayuda estatal a la referida expedición liberadora organizada por Francisco de Miranda entre fines de 1805 y los primeros meses de 1806.[10]
Esa conducta se prolongó en la cínica política de “neutralidad” favorable a la perduración del colonialismo español en el entonces denominado “Nuevo Mundo” seguida por las sucesivas administraciones de James Madinson (1809-1817) y James Monroe (1817-1825). Esta última, luego de diversas actitudes hostiles frente a los independentistas hispanoamericanos,[11] sólo comenzó a reconocer la beligerancia de las fuerzas político-militares encabezadas por Simón Bolívar y José de San Martín, al igual que a los primeros Estados nacionales o multinacionales surgidos como fruto de sus heroicas contiendas, así como de las sui géneris emancipaciones de México, Centroamérica y Brasil cuando ya era más que evidente que las monarquías ibéricas no estaban en condiciones de retener sus correspondientes “posesiones” en la que, siguiendo a Miranda, el Libertador Simón Bolívar llamó “la América Meridional”.[12]
A su vez, el presidente norteamericano John Quincy Adams (1825-1829) y su célebre secretario de Estado, Henry Clay, se opusieron tajantemente a la idea de Bolívar y del primer presidente republicano de México, Vicente Guerrero, de organizar una expedición armada con vistas a independizar del colonialismo español a los archipiélagos de Cuba y Puerto Rico.[13] Así se expresó antes y durante el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), en cuyas deliberaciones –adicionalmente— no participó ningún funcionario oficial estadounidense como expresión de su rechazo a los persistentes planes de El Libertador de formar una “federación [latino] americana”,[14] al igual que al Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua acordado en ese evento entre los delegados de la Gran Colombia, Perú, Centroamérica y México con el propósito de defender su soberanía e integridad territorial frente a las ya evidentes apetencias estadounidenses y ante los eventuales intentos por reconquistar sus antiguas colonias americanas que emprendieran España y Portugal con el apoyo de las demás monarquías europeas entonces integrantes de la Santa Alianza.
Esa actitud de los grupos dominantes de los Estados Unidos contraria a la necesaria unidad y a la total independencia política y económica de las naciones latinoamericanas y caribeñas se prolongó a lo largo de los siglos XIX.
En efecto, a lo largo de esa centuria y movidos por los enunciados de la Doctrina Monroe, de sus primeros corolarios y del Destino Manifiesto, algunos de sus más conspicuos estadistas y personeros hicieron todo lo que estuvo a su alcance para apoderarse, al menos, de partes del territorio de algunos Estados latinoamericanos, para recolonizar a otros, así como para anexionarse a casi todas las Antillas Mayores: Cuba, Jamaica, La Española (Haití y República Dominicana) y Puerto Rico.[15]
Aunque en la totalidad de los casos esas últimas apetencias se vieron frustradas, nunca podremos olvidar, entre otros hechos, la descarada ingerencia oficial estadounidense en los conflictos y sucesivas guerras civiles que a partir de 1829 estremecieron a los actuales Estados nacionales inicialmente integrantes de la Gran Colombia (Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela) y de la Federación Centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua); las conspiraciones oficiales estadounidense contra la estabilidad política de México y la exitosa “guerra de rapiña” desatada contra ese país entre 1845-1848; el Tratado Clayton-Bulwer de 1850 (que, al margen de los gobiernos centroamericanos, reconoció las espurias “posesiones británicas” en esa región y la “legalidad” de construir conjuntamente un canal interoceánico a través de Nicaragua); las frustradas expediciones del filibustero estadounidense William Walker dirigidas a “recolonizar” y restablecer la esclavitud en ese último país (1858-1860); ni la actitud complaciente asumida por los gobiernos de Abraham Lincoln (1861-1865) y de su sucesor, Andrew Johnson (1865-1969), frente a la violenta ocupación francesa y la instauración de la monarquía de Maximiliano I (1862-1867) en territorio mexicano. Esta tuvo una de sus expresiones en la total negación de ayuda oficial estadounidense a las fuerzas patrióticas mexicanas encabezadas por Benito Juárez.[16]
Tampoco podemos olvidar la persistente pretensión del presidente yanqui Ulises Grant (1869-1877) de anexarse Santo Domingo; la frustrada intención del corrupto secretario de Estado estadounidense James Blaine de apoderarse militarmente de Perú cuando ese país se encontraba inmerso en la Segunda Guerra del Pacífico (1879-1883),[17] ni las descaradas intervenciones de los Estados Unidos contra las prolongadas luchas por la independencia de Cuba y Puerto Rico frente al colonialismo español. Mucho menos, la mal llamada “guerra hispano-norteamericana” (1898) que culminó con la recolonización de ese último archipiélago y con el establecimiento, hasta 1934, de un virtual protectorado sobre Cuba.[18]
Como se recordará esa “breve y barata” contienda fue antecedida por los múltiples empeños “diplomáticos”, político-militares y económicos-financieros dirigidos a convertir a diversos Estados “independientes” de América Latina en dependencias del entonces naciente imperialismo estadounidense. Entre ellos, diversas intervenciones militares y otras acciones coercitivas, así como la realización en 1889-90 de la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos: madre putativa del posteriormente llamado “panamericanismo”.[19] Fue, precisamente, en ese contexto que José Martí –luego de referir las deformidades de la mayor parte de las repúblicas latinoamericanas entonces existentes y las diversas tropelías perpetradas contra ellas por lo que indistintamente llamó “el Norte revuelto y brutal que nos desprecia” o “la Roma americana”— indicó:
"Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinado a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder (…) para ajustar una liga contra Europa (…) De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia". [20]
Pese a que esa conferencia –al igual que la Conferencia Monetaria Internacional también efectuada en Washington en 1891— no produjo los resultados apetecidos por importantes sectores de los círculos del poder norteamericanos (nuevamente representados por el corrupto secretario de Estado James Blaine), sin dudas, contribuyó a sentar algunas de las bases de la progresiva expansión política, diplomática, militar, económica e ideológica-cultural de los Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe que se registró a lo largo del siglo XX. A tal grado que puede afirmarse que, en el transcurso de esa centuria, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la mayor parte de los Estados nacionales situados al sur del río Bravo y de la península de Florida (con excepción de Cuba, a partir de 1959) progresivamente se fueron convirtiendo en neo-colonias estadounidenses y, por tanto, en eslabones de la cadena de dominación de la oligarquía financiera de ese país sobre diversos países del mundo.[21]
Para garantizar esa situación, y sin ninguna excepción digna de crédito, los dieciséis mandatarios demócratas y republicanas que ocuparon la Casa Blanca entre 1901 y el año 2001 emprendieron solas o acompañadas por los representantes de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes “criollas” incontables intervenciones político-militares, directas o “indirectas”, individuales o “colectivas” en América Latina y el Caribe. Igualmente, apoyaron a todas las dictaduras militares o cívico-militares, “tradicionales” o de “seguridad nacional”, que se entronizaron la mayoría de los Estados de esa región. A tal fin, mantuvieron “incestuosas relaciones” con las fuerzas militares latinoamericanas y caribeñas.[22]
Estas, al igual que el establishment de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, sistemáticamente acudieron al “terrorismo de Estado” como método para preservar su sistema de dominación –hegemonía, acorazada con la fuerza— y contener o derrotar, según el caso, las multiformes luchas populares, por la democracia y la liberación nacional y social intrínsecas a la inconclusa dinámica entre la reforma, la contrarreforma, la revolución y la contrarrevolución que ha caracterizado (y todavía caracteriza) la historia de Nuestra América.[23] No tengo espacio para detenerme en ese asunto; pero vale la pena recordar las perennes estrategias contrarrevolucionarias y contrarreformistas de los grupos de poder norteamericanos, incluida la preservación de la impunidad de los autores intelectuales o materiales de los incontables crímenes cometidos contra los pueblos latinoamericanos y caribeños.[24]
También vale la pena remarcar que, desde el 2001 hasta la actualidad, esas multifacéticas estrategias contrarrevolucionarias y contrarreformistas han encontrado continuidad en las agresivas políticas contra América Latina y el Caribe emprendidas por la administración de George W. Bush; la que –siguiendo los pasos de sus antecesoras más inmediatas y en nombre de “la democracia”, del “libre comercio” y de mal llamada “guerra contra el terrorismo de alcance global”— continúa tratando de derrotar (roll back) a las revoluciones cubana y bolivariana, de evitar la “refundación de Bolivia” impulsada por el actual presidente Evo Morales, así como de instaurar –donde lo han entendido “necesario”, a sangre y fuego (como ocurre en Colombia)— la pax estadounidense como condición ineludible para la institucionalización de “un nuevo orden panamericano” funcional a sus apetencias de dominación en todo el mundo.[25] Esas y otras prácticas validan la vigencia del temprano acierto de Simón Bolívar: “…los Estados Unidos (…) parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad”.[26]
2
Hasta ahora, y entre otros factores que veremos después, ese “destino” ha podido cumplirse gracias a la anuencia o complicidad de las principales potencias capitalistas de Europa Occidental; en particular, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Francia y de Holanda. A causa de la “cooperación antagónica” que casi siempre ha gobernado las relaciones entre esas potencias capitalistas,[27] ninguna de ella mantuvo (ni mantiene) una actitud favorable a la verdadera independencia de América Latina y del Caribe. Ni siquiera en los momentos en que, a comienzos del siglo XIX, por sus propios intereses expansionistas y en contraste con las actitudes revanchistas asumidas por Napoleón Bonaparte y por los regimenes de la restauración en Francia, diversos estadistas y representantes oficiales del Gran Imperio Británico expresaron sus simpatías hacia la independencia de la América Meridional frente a las decadentes monarquías española y portuguesa.
Así se demostró en la vacilante y a la postre negativa conducta asumida por varios primeros ministros británicos (el joven William Pitt, Henry Addington y Lord Castlereagh) frente a los diferentes planes independentistas que les presentó Francisco de Miranda tanto antes, como inmediatamente después de su desembarco en Vela de Coro.[28] Igualmente, en su respaldo a la monarquía portuguesa instalada en Brasil entre 1808 y 1821; en las acciones inglesas contra el territorio y los líderes independentistas más radicales (Moreno, Artigas) que actuaron en las inicialmente denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata; y en la “ayuda” condicionada e interesada que algunas autoridades político-militares y financistas ingleses le brindaron, a partir de 1816, a Simón Bolívar, a José de San Martín y a otros líderes independentistas hispanoamericanos.
Evidencias de esa conducta fueron las sibilinas presiones británicas a favor de la instauración de monarquías constitucionales en México, Centroamérica y Suramérica, así como los onerosos créditos otorgados a las huestes independentistas. A pesar de su necesidad inmediata, en el mediano y largo plazo esas abultadas “deudas por la independencia” favorecieron la creciente dependencia política, militar, ideológica y económica –comercial, financiera e inversionista— respecto al Reino Unido que padecieron la mayor parte de los Estados de América Latina durante casi todo el siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX.
Para preservar esa privilegiada posición, la monarquía constitucional británica –además de impulsar decididamente asimétricos acuerdos de “libre comercio” con diversos gobiernos latinoamericanos, de apoderarse de importantes recursos naturales del continente y de sumarse a las diversas acciones de las potencias europeas dirigidas a cobrar sus “acreencias” de manera compulsiva— se empeñó en la defensa de sus “posesiones” en la mal llamada West Indies; impulsó por todos los medios a su alcance sus espurios intereses geoestratégicos en Centroamérica; conspiró contra los más consecuentes líderes liberales unionistas de esa región (en especial, contra Francisco Morazán);[29] cohonestó la “guerra de rapiña” de Estados Unidos contra México; aceptó el ya mencionado Tratado Clayton-Bulwer de 1850; fundó –a expensas del territorio de Guatemala— la llamada “Honduras Británica” (actualmente Belice) y emprendió la constante expansión territorial de la “Guayana británica” (actualmente, República Cooperativa de Guyana) a costa de Venezuela. Tal despojo fue “santificado” por la Casa Blanca a fines del siglo XIX.
Paralelamente, las autoridades británicas se apoderaron ilegalmente de la islas Malvinas (pertenecientes a Argentina) y convirtieron a Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina (después de la derrota de la “dictadura de Rosas”), Uruguay y Brasil en virtuales “colonias económicas”. Pese a algunas contradicciones, lo antes dicho explica el apoyo del Foreing Office al expansionista y reaccionario Imperio “independiente” instaurado en ese último país entre 1822 y 1889. También su disimulada tolerancia frente a la prolongada persistencia de la esclavitud (perduró hasta 1888) y su indeclinable respaldo al “orden oligárquico” instaurado en el llamado “gigante de los trópicos” desde de la proclamación de la Velha República (1891) hasta la sublevación cívico-militar que, en 1930, llevó a la presidencia a Getúlio Vargas.[30]
En consecuencia, las autoridades inglesas se implicaron en las destructivas guerras fratricidas que sacudieron a Suramérica a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Entre ellas, la “guerra del Acre” emprendida por Brasil contra Bolivia en 1903 y la sangrienta Guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia con Paraguay entre 1932-1936, así como las que, en el siglo anterior, se habían producido entre el Imperio brasileño y la oligarquía bonaerense por el control de la Banda Oriental del Río de la Plata (Uruguay); entre Chile, Perú y Bolivia durante la Primera y la Segunda Guerras del Pacífico, al igual que entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en el lustro 1865-1870. Como ha indicado Eduardo Galeano, “triple infamia” –estimulada y financiada por los ingleses— que terminó con el desmembramiento del único Estado suramericano donde “no mandaban los terratenientes, ni los mercaderes”, así como con la muerte de más de 1 100 000 paraguayos y paraguayas; entre ellos y ellas, niños y niñas y su aguerrido y presuntamente “enloquecido” presidente Francisco Solano López (1862-1870).[31]
Luego de ese genocidio, y en nombre de “la civilización occidental y cristiana”, los círculos de poder británicos también contribuyeron con los gobiernos oligárquicos de Argentina y Chile al aniquilamiento de los pueblos originarios (los tupiguaraníes y los mapuches) de esa zona, al violento derrocamiento del gobierno democrático-burgués y nacionalista de José Manuel Balmaceda en Chile (1891) y, unos pocos años después, aceptaron de manera tácita o expresa, según el caso, la “legalidad” de la Doctrina Monroe, así como de la ocupación estadounidense de Cuba y Puerto Rico. Tales actos fueron seguidos por el llamado Tratado Hay-Pauncefote de 1901, el que –al redistribuir las “esferas de influencia” de los imperialismos anglosajones en “las Américas”— abrió las puertas a la secesión de Panamá organizada meticulosamente por el célebre mandatario estadounidense Theodore Roosevelt (1901-1909).[32]
Igualmente, a las múltiples intervenciones político-militares perpetradas, entre 1904 y 1934, por él y sus sucesores republicanos o demócratas (incluidos el “idealista” Woodrow Wilson y el “buen vecino” Franklin Delano Roosevelt) en diversos países de Centroamérica, en Cuba, República Dominicana y Haití, al igual que en Colombia, Venezuela y México. En este último caso, antes y durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1917; justamente considerada por el historiador alemán Manfred Kossok como la “primera revolución democrático-burguesa exitosa de América Latina”.[33]
Por ello no fueron excéntricas a la proyección externa del todavía poderoso imperialismo británico la actitud pusilánime asumida frente a la decisión estadounidense de agredir a las fuerzas socio-políticas y político-militares más revolucionarias (entre ellas, las encabezadas por Emiliano Zapata y Pacho Villa) y desconocer a los gobiernos constitucionalistas mexicanos formalmente instaurados después de la promulgación de la Constitución de 1917. Tampoco las diversas acciones emprendidas por la oligarquía financiera y los poderosos pulpos petroleros anglo-holandeses, así como por sus representantes político-estatales dirigidas a derrotar la profundización de esa revolución que se produjo durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940). Ni que –a partir de esos años— sucesivos gobiernos británicos guardaran un silencio cómplice frente a la represión desatada por las autoridades coloniales norteamericanas contra las fuerzas independentistas portorriqueñas encabezadas –desde comienzos de la década de 1920— por Pedro Albizu Campos (1893-1965).
De manera simultánea, la Oficina de Colonias británicas fortaleció sus brutales métodos represivos contra los primeros brotes populares e independentistas que se produjeron en el llamado “Caribe angloparlante”. En consecuencia, y a pesar de la cadena de “descolonizaciones negociadas” que se produjeron en esa zona en las décadas de 1960, 1970 y 1980, aún hoy se mantiene el dominio colonial británico sobre Anguila, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, así como sobre Montserrat.[34] En el ínterin, el establishment político-militar británico participó, junto a sus contrapartes estadounidenses, en el derrocamiento de diversos gobiernos constitucionales, populares y nacionalistas latinoamericanos; entre ellos, el encabezado en Bolivia por el martirizado presidente Gualberto Villarroel (1943-1946); en Paraguay por Federico Chávez Careaga (1949-1954) y en Argentina por Juan Domingo Perón (1946 y 1955).
De esto último se desprende que –siguiendo los enunciados de la “guerra fría”— las autoridades británicas también cohonestaron la cadena de dictaduras militares o cívico-militares –incluidos los regimenes se seguridad nacional— que se instalaron en América Latina y el Caribe (en primer lugar, en la República Dominicana y Haití) entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la década de 1990. En consecuencia, los círculos oficiales ingleses también auparon –tanto o más que la Casa Blanca— a las diversas “democracias represivas” instaladas en ese continente desde la última década del siglo XX hasta la actualidad.
Ahora no tengo espacio para referirme a las políticas entreguistas y los crímenes de cada uno de esos gobiernos; pero quiero resaltar que las intermitentes contradicciones que en algunos temas de la agenda hemisférica se produjeron en esos años y en los anteriores entre los sucesivos gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido, nunca nos pueden hacer olvidar las “relaciones especiales” históricamente forjadas entre ambas potencias imperialistas. Tampoco la ya mencionada “cooperación antagónica” que, en muchas ocasiones históricas, gobernó las relaciones entre estas y las monarquías o las repúblicas imperiales francesas.
Por consiguiente, a pesar de sus diferencias, la ya descrita actitud de los imperialismos anglosajones contra la unidad y a la genuina independencia latinoamericana y caribeña también fue seguida por los grupos dominantes en Francia en cada momento histórico específico. Así, los frustrados intentos de Napoleón Bonaparte de recolonizar Haití (paralelos al fortalecimiento de su dominación colonial y al restablecimiento de la esclavitud en Martinica y Guadalupe), de una u otra forma, fueron seguidos, a partir de 1815, por los gobiernos surgidos de “la segunda Restauración” y en particular por la monarquía de Luis XVIII. Esta se destacó por diversas iniciativas dirigidas a lograr que el Concierto Europeo –y, en particular, la Santa Alianza— respaldara las intenciones de la decadente monarquía española de reconquistar sus “posesiones” en el Nuevo Mundo.
Aunque nunca se emprendieron acciones al respecto en razón de la oposición de la “dueña de los mares” (Inglaterra), la “Monarquía de Julio” (encabezada por Luis Felipe I) y sus sucesores perpetraron diversas acciones agresivas contra varios Estados latinoamericanos. Entre ellas, el bloqueo de los puertos de Veracruz y Buenos Aires, así como la intervención militar en Uruguay entre 1838 y 1840; la ilegal intervención armada anglo-francesa contra la Confederación Argentina entre 1845 y 1850; las agresiones contra el gobierno republicano ecuatoriano entre 1852 y 1853; y la ya referida ocupación militar de México entre 1862 y 1867: acción con la que Napoleón III –con el apoyo del Vaticano—pretendía iniciar la creación de “un imperio católico-latino” que extendiera sus límites e influencias desde México a Brasil, incluido el istmo centroamericano, las Antillas mayores, Ecuador, Perú y Bolivia.[35] Como ya vimos, si tal empeño no prosperó, fue básicamente por la heroica resistencia de las fuerzas patrióticas mexicanas encabezadas por Benito Juárez.
Sin embargo, hasta 1898, la III República francesa hizo todo lo que estuvo a su alcance por respaldar el dominio colonial español sobre Cuba y Puerto Rico; hostilizó constantemente a Haití y mantuvo un silencio cómplice tanto frente a las acciones de otras potencias europeas (incluidas Inglaterra, Italia y Alemania) dirigidas a cobrar de manera compulsiva los créditos que les habían otorgado a algunos gobiernos latinoamericanos, como respecto a la ya referida política expansionista desplegada por los grupos dominantes en Estados Unidos hacia diversos Estados del ahora denominado Gran Caribe. A cambio de esa complicidad –expresada de manera bochornosa durante las diversas agresiones y la prolongada ocupación militar norteamericana de Haití (1915-1934)— el imperialismo galo logró mantener su dominio colonial sobre Martinica, Guadalupe y Cayena; situación que –a pesar de los cambios institucionales emprendidos por el gobierno de la izquierda francesa instalado en los comienzos de la IV República— pervive hasta la actualidad.
Lo antes dicho –al igual que el ya mencionado dominio estadounidense sobre Puerto Rico, el control británico sobre varias islas del Caribe, así como de la monarquía constitucional de La Haya sobre las llamadas “Antillas holandesas”— ha convertido al Mar Caribe en la única zona del mundo subdesarrollado donde aún perduran diversos regímenes coloniales. Tal situación ha sido acompañada por la tácita aceptación de los círculos dominantes en el Reino Unido, Francia y Holanda de que la llamada Cuenca del Caribe, al igual que otras regiones de América Latina forman parte intrínseca de las “esferas de influencia” del imperialismo estadounidense. En consecuencias, esas y otras potencias imperialistas europeas aceptaron, cohonestaron o participaron, según el caso, en la ya referida cadena de intervenciones político-militares, directas o indirectas perpetradas por el establishment político-militar norteamericano en la que todavía consideran su “patio trasero” o su “tercera frontera”.
A cambio, los grupos dominantes en Estados Unidos participaron activamente en la mediatización del aún incompleto proceso de “descolonización negociada” emprendido en esa zona por parte de Francia, Holanda y Gran Bretaña. Y, en aquello casos en que las fuerzas reformadoras o revolucionarias desafiaron el “orden” colonial o postcolonial, intervinieron de manera directa o indirecta para frustrar cualquier genuino proyecto de liberación nacional y social. Muestras de esa conducta fueron, entre otras, las intervenciones anglo-estadounidense en Guyana (1953 y 1964); el virtual golpe de Estado emprendido en Jamaica (1980) por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos contra la administración del socialdemócrata Michael Manley; el “bajo perfil” de la reacción británica frente a la brutal intervención militar estadounidense en la pequeña isla de Granada (1983); la complicidad de los círculos de poder franceses con la brutalidad de los métodos represivos aplicados por la célebre dinastía de los Duvaliers (Papa Doc y Baby Doc) y por la dictadura militar que derrocó al primer gobierno constitucional de Jean Bertrand-Aristide. Asimismo, con las intervenciones militares perpetradas por Estados Unidos en 1994 y en el 2004. En este último caso, con vistas a derrocar al segundo gobierno constitucional de Jean Bertrand-Aristide.
Previamente, la Monarquía constitucional holandesa había emprendido diversas acciones conjuntas con el establishment político-militar estadounidense con el propósito de derrotar los desafíos que, a partir de 1980, le planteó al orden poscolonial existente en Surinam el movimiento militar encabezado por el teniente coronel Désiré (“Desi”) Bouterse; cuyos ímpetus reformadores y nacionalistas paulatinamente fueron neutralizados a fines de esa década. Años más tarde –como parte de esa colaboración ínter imperialista y con el pretexto de la lucha contra el “narcoterrorismo”—, el gobierno de La Haya autorizó la presencia de bases militares norteamericanas en el territorio de Aruba y Curazao; dispositivos que –unidos al protuberante despliegue militar estadounidense en el Gran Caribe y en algunas regiones de América del Sur— amenazan la soberanía y la genuina independencia de diversos Estados latinoamericanos y caribeños; en particular de aquellos que, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, han emprendido procesos de cambios favorables a los intereses nacionales y populares.
3
A todo lo antes dicho evidentemente contribuyó la sucesiva frustración del proyecto unitario colombiano-hispanoamericano de Francisco de Miranda, de la “federación [hispano-luso] americana” impulsada desde 1815 por Simón Bolívar, de la Patria Grande defendida por José Gervasio Artigas y, en menor medida, por José de San Martín, de la Federación Centroamericana capitaneada por su martirizado paladín, Francisco Morazán, y de la unidad de los pueblos y los Estados latinoamericanos (incluido Haití y República Dominicana) impulsada, a fines del siglo XIX, por José Martí como respuesta al creciente expansionismo estadounidense y al entonces naciente “panamericanismo”.[36]
En consecuencia, desgraciadamente, todavía persistente la terrible “balcanización” de América Latina y el Caribe que se inició, en la segunda década del siglo XIX, con la desarticulación de las Provincias Unidas del Río de La Plata (1820), con la separación de Centroamérica de México (1823), con el fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá (1926) y del “famélico Congreso” de Tacubaya (1928), con la disolución de “las comunidades [andinas] más directamente vinculadas a la revolución [gran]colombiana encabezada por Simón Bolívar”,[37] con la desaparición de la Gran Colombia (1830) y, posteriormente, de la fugaz Confederación Perú-boliviana (1936-1939) impulsada Andrés Santa Cruz, al igual que de la Federación Centroamericana presidida, entre 1830-1840, por Francisco Morazán.
Sin dudas –como bien se ha afirmado— en todo ese proceso disgregador tuvo una influencia significativa la derrota político-militar de los más radicales, unionistas y democráticos líderes independentistas (Miranda, Hidalgo, Morelos, Moreno, Artigas, Bolívar, Sucre, Morazán); la incapacidad de las “burguesías liberales que dirigieron o apoyaron los movimientos de independencia” para organizar “sistemas de poder capaces de sustituir a la antigua metrópoli” y el “localismo político” derivado de la “ausencia de vínculos económicos más significativos”.[38] Pero a esos factores hay que agregar el ya mencionado “carácter incompleto” de la revolución independentista-burguesa de América Latina y el consiguiente predominio de aquellos sectores de la “burguesía comercial y feudal”, de la aristocracia criolla y de los grupos rurales tradicionales sólo interesados en una “emancipación política nacional” carente de las “emancipaciones sociales” y las transformaciones político-democráticas que demandaban todos los recién surgidos Estados nacionales o multinacionales.
En consecuencia, el escenario político poscolonial estuvo dominado (al menos, hasta la primera mitad del siglo XIX) por regimenes conservadores que –luego de anular la mayor parte de las conquistas populares de la independencia— sustentaron su poder en una estrecha alianza político-militar con los sectores más reaccionarios de las clases dominantes locales y de la Iglesia católica; en un brutal régimen de explotación y opresión de amplios sectores populares (en primer lugar, las masas indígenas y campesinas, los “negros y pardos libres” y los inmensos contingentes de esclavos de origen africano o asiático que subsistieron en diversos países hasta bien entrado el siglo XIX), así como en su creciente subordinación política, económica e ideológico-cultural hacia las principales potencias capitalistas, especialmente –como ya vimos— hacia Gran Bretaña, primero, y hacia los Estados Unidos, después.
Por tanto, a esos sectores de las clases dominante no les interesaba reverdecer los objetivos unitarios o federalistas que habían animado a los más consecuentes Próceres de la “primera independencia”. De ahí el fracaso del Primer Congreso de Lima (1847-1848); del Congreso Continental celebrado en Santiago de Chile en septiembre de 1856 y del Segundo Congreso de Lima efectuado entre el 14 de noviembre de 1864 y el 13 de marzo de 1865. En este último –ante las amenazas externas a la independencia política de algunos países del continente (en particular, México) y las agresiones españolas contra Perú y Chile— se replantearon las bases para un tratado de confederación hispanoamericana; pero –al igual que los eventos anteriores, incluido el Congreso Anfictiónico de Panamá— sus acuerdos nunca fueron ratificados, ni siquiera por los gobiernos de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia; Venezuela, El Salvador y Guatemala, cuyos representantes habían participado en sus deliberaciones.
Esa situación no pudo superarse durante el “período de las reformas liberales” que se produjeron en casi todos los países de América Latina en la segunda mitad del Siglo XIX.[39] Como se ha indicado, en esa etapa y ante su creciente temor frente al ascenso socio-político de diversos sectores populares, comenzó a demostrarse “la incapacidad de la burguesía latinoamericana” para “cumplir en su totalidad su misión histórica”.[40] Mucho más porque en algunos países dichas “reformas” fueron emprendidas por gobiernos dictatoriales o autoritarios interesados –al igual que los regimenes conservadores precedentes— en “abrir” la economía de sus países a la penetración de los monopolios ingleses, franceses o estadounidenses. Estos últimos –como ya vimos— nunca estuvieron interesados en el desarrollo de potentes “capitalismos nacionales” que pudieran poner en peligro sus afanes de dominación hemisférica. Mucho menos, en la unidad de América Latina y del Caribe.
De ahí, las múltiples y ya referidas acciones políticas, diplomáticas, militares, económicas e ideológico-culturales emprendidas por “el joven imperialismo” norteamericano con el propósito de subordinar totalmente a sus intereses geopolíticos y geoeconómicos a las naciones antillanas todavía colonizadas (Cuba y Puerto Rico) y a los Estados-nacionales “semi-independientes” que entonces existían en el continente.[41] Como ya vimos, esas acciones llevaron a José Martí a proclamar la necesidad de luchar por “la segunda independencia” de Nuestra América, así como a acelerar sus emprendimientos político-militares dirigidos “a impedir con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”.[42]
Lamentablemente, esos aldabonazos martianos no fueron escuchados por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y antillanos; los que –salvo excepciones que confirman la regla (como la del antiimperialista mandatario liberal ecuatoriano Eloy Alfaro)— en el último lustro del siglo XIX y traicionando el legado mirandino-bolivariano no emprendieron significativas y consistentes acciones solidarias con las luchas independentistas cubano-portorriqueñas. Esto – junto a la caída en combate de José Martí (1895) y del radical general mulato cubano Antonio Maceo (1896), así como a la muerte del Precursor de las luchas por la independencia de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betances (1898)— facilitó el ya mencionado desenlace de la mal llamada “guerra hispano-norteamericana” (1898) y todas las tropelías emprendidas en el continente por los grupos dominantes en Estados Unidos en los siete lustros posteriores.
Aunque después de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917 y del triunfo en Rusia en Octubre de 1917 de la primera Revolución socialista del mundo esas tropelías encontraron multiformes y crecientes resistencias populares –incluidas las de la naciente clase obrera, de diversos sectores urbanos (en particular, las llamadas “clases medias”) y rurales (incluido el movimiento indígena y campesino)—, al igual que el rechazo de algunos gobiernos reformistas (Argentina, y Uruguay) o revolucionarios (México) de la época, sin dudas esas resistencias no fueron suficientes para evitar la progresiva consolidación del sistema de dominación establecido por Estados Unidos sobre el mal llamado “hemisferio occidental”, noción ideológica que también incluye a Canadá.[43]
Mucho menos, para superar la ya referida “balcanización” del continente; ni la corrosiva desunión de los principales destacamentos populares causada por los errores estratégicos y tácticos del entonces naciente Movimiento Comunista Internacional y por los simultáneos desatinos y traiciones de las principales organizaciones de la “izquierda no comunista”, incluidos la mayor parte de los partidos socialistas surgidos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el Partido Radical de Argentina y la llamada Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fundada en México, en 1924, por el peruano Víctor Raúl Haya de Torre.[44]
En esto último influyó decisivamente la incapacidad de las “clases medias” y de las “burguesías nacionales” (surgidas al calor de la sustitución de importaciones) y de sus principales representantes político-militares para superar su cada vez más generalizada, profunda y multidimensional dependencia hacia el imperialismo norteamericano. A pesar de los grandes cambios sociopolíticos que se produjeron en América Latina y el Caribe en las décadas de 1920 y 1930 y del “nacionalismo económico” que caracterizó la acción de diversos gobiernos (México, Bolivia, Brasil, Colombia) durante o inmediatamente después de la Gran Depresión (1929-1934), esa situación se profundizó en los años posteriores y, especialmente, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), así como en la primeros lustros de la llamada Guerra Fría (1947-1989).
En estos últimos años –a pesar de algunas resistencias de sucesivos gobiernos argentinos (particularmente, el encabezado a partir de 1946 por Juan Domingo Perón)— los grupos dominantes en los Estados Unidos, aliados con los sectores hegemónicos de las clases dominantes latinoamericanas, lograron institucionalizar el “neo-panamericanismo” estructurado política, militar y diplomáticamente alrededor de la Junta Interamericana de Defensa (JID), del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) y de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).[45] No obstante la concesiones que en esa carta se realizaron a algunas tradicionales demandas latinoamericanas (como la igualdad jurídica de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de los países del continente), la eficacia de esos pactos para mantener la división y la subordinación de América Latina a los Estados Unidos se puso rápidamente de manifiesto; en particular después de la mediatización de la Revolución Boliviana de 1952, de la agresión norteamericana contra el gobierno nacionalista, popular y democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) y del derrocamiento, en 1955, mediante un brutal golpe de Estado respaldado por los imperialismos anglosajones, del gobierno “populista” de Juan Domingo Perón en Argentina.
En esos y en otros casos, la OEA respaldó las agresiones estadounidenses y “santificó” a las dictaduras militares que se fortalecieron (como las encabezadas por Rafael Leónidas Trujillo y por los Somoza en República Dominicana y Nicaragua respectivamente) o se instalaron en el continente en nombre de la “lucha contra los agentes del comunismo internacional”, cuales fueron los casos de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, de Fulgencio Batista en Cuba, de Carlos Castillo Armas en Guatemala y de Alfredo Stroessner en Paraguay. Así se demostró en la primera Cumbre Panamericana convocada por el mandatario republicano estadounidense Dwight Einsenhower (1953-1961) y efectuada en Panamá con el cínico pretexto de celebrar el 150 Aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá. En consecuencia, la OEA comenzó a ser justamente calificada como “el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos”.
4
Sin embargo, esas y otras maniobras imperialistas no pudieron impedir que el resurgimiento de una nuevos procesos reformadores y revolucionarios a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Sin negar la importancia de otros acontecimientos –como el auge de la luchas anticoloniales en diversos territorios del “Caribe angloparlante”, el derrocamiento de las dictaduras de Lozano Díaz (en Honduras), de Rojas Pinillas (en Colombia), de Manuel Odría (en Perú) y de Pérez Jiménez (en Venezuela), así como el formidable desempeño electoral de Frente Revolucionario de Acción Popular (FRAP), encabezado por primera vez por Salvador Allende (en Chile)—, esa nueva “ola revolucionaria” tuvo su cúspide en el triunfo de la Revolución Cubana del primero de enero de 1959.
Contrariando las estrategias y la tácticas defendidas por el movimiento comunista latinoamericano y las claudicantes práctica de la “izquierda democrática” (entre ellas, las del Partido Acción Democrática de Venezuela, del APRA, del Partido Revolucionario Institucional de México y del Partido Liberación Nacional de Costa Rica), por primera vez en la historia latinoamericana y caribeña un pueblo unido y armado, bajo la dirección de una vanguardia político-militar, mediante el ascendente desarrollo de la lucha armada guerrillera rural como forma fundamental aunque no única de lucha, destruyó la columna vertebral del Estado burgués pro-imperialista (el Ejército), realizó una revolución política y, en medio de su frontal enfrentamiento con el imperialismo norteamericano, solucionó en un proceso permanente y sin etapas, así como en un espiral continuo entre “las reformas” y “la revolución”, las tareas agrarias, democráticas, nacionales y antiimperialistas, y emprendió la construcción del socialismo.
Condición imprescindible para esos avances fue la consolidación y defensa del poder político, el radical cambio de carácter de clase del Estado, la progresiva unidad de las diferentes organizaciones revolucionarias cubanas (el Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular –comunista— y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo), al igual que la decisión del liderazgo político del país –encabezado entonces, como hoy por Fidel Castro— de entregar las armas al pueblo con vistas a enfrentar las sistemáticas agresiones de Estados Unidos y sus más estrechos aliados latinoamericanos. Sin dudas, la sistemática derrota de esas agresiones (entre ellas, la invasión mercenaria de Playo Girón en abril de 1961) abrió un nuevo y prolongado ciclo de multiformes luchas populares, democráticas, antimperialistas, así como por la genuina liberación nacional y social en América Latina y el Caribe.
Expresiones de esa reverdecida dinámica entre la reforma, la contrarreforma, la revolución y la contrarrevolución fueron los avances obtenidos en la descolonización más o menos negociada del Caribe angloparlante; el surgimiento en la década de 1960 de diversas organizaciones político-militares en Perú, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Colombia, México, Uruguay y Bolivia; la gesta internacionalista del comandante Ernesto Che Guevara en este último país (1967); los movimientos militares nacionalistas que sacudieron a Perú, Panamá, Bolivia y Ecuador a lo largo de la década de 1970; las transitorias victorias electorales de la Unidad Popular en Chile (1970) y del Partido Nacional del Pueblo (PNP) en Jamaica (1972); la potente insurgencia popular que se produjo en Argentina (antes e inmediatamente después del retorno y muerte de Juan Domingo Perón y del criminal golpe de Estado de 1976), Colombia, El Salvador y Guatemala, así como –sobre todo— las sucesivas victorias de la Revolución Granadina y de la Revolución Sandinista en marzo y julio de 1979, respectivamente. Según el conocido intelectual estadounidense James Petras, esta último fue el umbral de la “segunda ola revolucionaria” que sacudió el continente en el siglo XX.[46]
Cualquiera que sea el juicio que merezca esa afirmación, lo cierto fue que –con independencia de las genuinas singularidades de cada una de ellas— las revoluciones populares, democráticas y antiimperialistas de Granada y Nicaragua parecían demostrar –como había indicado el comandante Ernesto Che Guevara mucho antes de su heroica caída en Bolivia (9 de octubre de 1967)— que la Revolución cubana no era “una excepción histórica”, sino “la vanguardia” de las luchas “anticolonialistas” y por el socialismo en América Latina y el Caribe.[47] Sin embargo –al igual que ya había ocurrido en Chile, donde la Unidad Popular no pudo resolver los principales problemas político-militares que acompañan a toda revolución; entre ellos, la unidad del sujeto político y de las fuerzas populares, así como la defensa armada del poder político—, los serios errores cometidos por las vanguardias políticas granadina y nicaragüense determinaron la derrota de ambos procesos revolucionarios.
En el caso de Granada como fruto de las graves divisiones dentro del Partido Nueva Joya que condujeron al cobarde asesinato del Primer Ministro Maurice Bishop por parte de algunos de sus “radicalizados” compañeros de lucha y a la brutal invasión militar norteamericana de noviembre de 1983. Y, en lo que atañe a Nicaragua, a causa de diferentes errores políticos cometidos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Entre ellos, la convocatoria adelantada de elecciones generales sin que realmente hubiese concluido la “guerra sucia” desatada por la administración de Ronald Reagan (1981-1989) y sin adoptar las decisiones que impidieran la ingerencia directa del gobierno, los servicios especiales y llamada Fundación Nacional por la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en el aciago proceso electoral de febrero de 1990. Asimismo, sin realizar un acertado cálculo del alto costo político que ya estaba produciendo en sus bases populares algunas de las medidas económicas aplicadas y la corrupción político-administrativa presente en ciertas instancias del FSLN.
Merece consignar que ambos elementos también se habían puesto de manifiesto en la progresiva erosión y la posterior derrota de los procesos populares, reformadores y nacionalistas liderados, entre 1968 y 1975, por el general Juan Velasco Alvarado en Perú y, entre 1968 y 1981, por el general Omar Torrijos en Panamá. En el primero de esos casos, lo dicho se exteriorizó con toda fuerza durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y, en el segundo, durante la etapa (1983-1989) en que el general Manuel Antonio Noriega se transformó “en el hombre fuerte” de ese país. En esos años, la corrupción de importantes jefes de las Fuerzas de Defensa de ese país y de algunos de los dirigentes de los partidos y movimientos políticos que respaldaban ese proceso, facilitó la brutal intervención militar norteamericana de diciembre de 1989 y la progresiva desmovilización de los inermes sectores populares interesados en defender las principales conquistas populares y nacionales de lo que quedaba del “torrijismo”.[48]
No obstante –y a pesar de la simultánea desaparición de los “falsos socialismos europeos”— todos esos dolorosos acontecimientos reiteraron la importancia de que los líderes y movimientos políticos interesados en conducir sus correspondientes procesos revolucionarios garantizaran la consolidación del tríptico “unidad, pueblo y armas” como condición imprescindible para alcanzar y mantener el poder político. También resaltaron la necesidad de recuperar y enriquecer el legado latinoamericanista bolivariano y martiano, al igual que la solidaridad antiimperialista para enfrentar la violenta ofensiva contrarrevolucionaria y contrarreformista emprendida por los grupos dominantes y el establishment político-militar norteamericano, así como por los representantes político-militares de los cada vez más desnacionalizados sectores hegemónicos de las clases dominantes latinoamericanas y caribeñas.[49]
En consecuencia, como desde su fundación en 1990 hasta la actualidad ha reconocido el llamado Foro de Sao Paolo (integrado por una pléyade de partidos y movimientos políticos de izquierda),[50] nuevamente se puso en la orden del día la importancia de los vínculos de solidaridad reciproca entre todas las fuerzas socio-políticas –en primer lugar, las fuerzas populares y los “nuevos” y “viejos” movimientos sociales— interesadas en producir modificaciones más o menos radicales en las sociedades latinoamericanas y caribeñas, así como en “reformar” o subvertir sus fortalecidos y multifacéticos vínculos de subordinación con Estados Unidos y otras potencias imperialistas. Tal y como habían demostrado en la década de 1970 los artífices más consecuentes de la llamada “teoría de la dependencia”, esto último resultaba (y resulta) imprescindible para garantizar la verdadera independencia política y económica de América Latina y el Caribe, así como para romper el círculo vicioso “del desarrollo del subdesarrollo” en esa y otras regiones del todavía llamado Tercer Mundo.
Sobre todo, en momentos –como los actuales— en que la oligarquía tecnotrónica y financiera cada vez más transnacionalizada y las principales potencias imperialistas, capitaneadas por los Estados Unidos, despliegan una multifacética y violenta ofensiva contrarrevolucionaria y contrarreformista –neoliberal en lo económico-social y neoconservadora en lo político e ideológico-cultural— contra las naciones en “vías de subdesarrollo”; y, en particular, contra aquellos Estados y gobiernos que –haciendo uso de su derecho a la soberanía y la autodeterminación— impulsan proyectos populares y nacionales, internos y externos, dirigidos a subvertir el fortalecido sistema de dominación instaurado a partir de la década de 1990.
Como ya indicamos, en lo que corresponde a Nuestra América, esa “ola contrarrevolucionaria y contrarreformista” se expresó (y aún se expresa) en las pretensiones de las administraciones de George Bush (1989-1993), de William Clinton (1993-2001) y de George W. Bush (2001-…) de instaurar un “nuevo orden panamericano” que garantice –en las palabras de los neomonroistas redactores de los llamados Documentos de Santa Fe—que el Nuevo Mundo (América Latina y el Caribe) continúe siendo “el escudo y la espada para la proyección del poder global de Estados Unidos en todo el mundo”.[51]
5
Esa bicentenaria lógica imperial, junto a las ya referidas debilidades y claudicaciones de las clases dominantes latinoamericanas y caribeñas –incluidas las cada vez más inexistentes “burguesías nacionales”— y de sus representantes políticos (incluida la “izquierda democrática”) e intelectuales en cada etapa, han comprometido seriamente las posibilidades de avanzar de manera consistente en ninguno de los proyectos de “cooperación e integración económica” y “concertación política” que se han diseñado en América Latina y el Caribe desde la fundación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960 hasta nuestros días; pasando –como veremos en los próximos párrafos— por el Mercado Común Centroamericano (MCCA), por el Pacto Andino (PA), por la Comunidad del Caribe (CARICOM), por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), por el Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro (Grupo de Río), por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y por la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
Sobre todo, porque –como bien indicaron a fines del 2004 los presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez, en su comunicado conjunto respecto a la Alternativa Bolivariana para las América (ALBA)— ninguno de los “esquemas integracionistas” antes referidos se han fundado en el previo despliegue de proyectos de desarrollo superadores de las dependencias externas, inequidades, injusticias y superpuestas marginaciones y discriminaciones sociales, económicas, políticas y culturales que tipifican a la mayoría de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Tampoco han logrado trascender la matriz mercantilista y escasamente solidaria que los ha animado desde su correspondiente fundación hasta su precaria actualidad.
Así se demostró empíricamente en la profunda crisis en que, a su turno, cayeron en las décadas de 1970 y 1980 todos los esquemas integracionistas (el MCCA, el PA y la CARICOM) fundados en “modelo desarrollistas”, así como de “industrialización para la sustitución de importaciones” (ISI) impulsado, desde fines de la década de 1950 hasta bien entrada la década de 1980, por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU. Y, en los años posteriores, en los profundos déficit económico, sociales, culturales, democráticos, jurídicos e institucionales que en el momento de escribir estas páginas afectan, con mayor o menos intensidad, al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), a la Comunidad Andina (CAN), a la CARICOM y al MERCOSUR. En consecuencia, ninguna de esas instituciones han logrado avanzar en la creación de “las instancias supranacionales” que –según las experiencias históricas— se requieren para profundizar la unidad y la integración multinacional y multidimensional de América y el Caribe.
Como indique en un trabajo anterior,[52] no hay dudas de que en la base de todos esos déficit se encuentran las terribles y polivalentes consecuencias que han provocado en el continente los “modelos de crecimiento económico hacia afuera” derivados de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) aceptados, con mayor o menor pleitesía, por la mayor parte de los gobiernos continente bajo la coacción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) después de la aprobación del llamado “Consenso de Washington de 1990. Pero a ello también hay que agregar las ineficacias demostradas por “la transformación productiva con equidad” y el “regionalismo abierto” abierto impulsado por la CEPAL a partir de 1993.
Cual demuestra todos los datos empíricos existentes, más allá de algunos “éxitos” puntuales, la acción única o combinada de ambas “recetas” han terminado desnacionalizando y privatizando las economías, fortaleciendo la dependencia económica y financiera hacia las principales potencias capitalistas (Estados Unidos y la Unión Europea), estancando los intercambios comerciales e inversionistas entre los países latinoamericanos y caribeños, provocando agudos procesos de deterioro social y ecológico-ambiental, desprestigiando y “minimizando” las democracias representativas o represivas de vieja data o instauradas en los lustros más recientes y, lo que es peor, cercenando la soberanía y la autodeterminación de la mayor parte de los Estados de esa región para emprender modelos de desarrollo “hacia adentro y hacia abajo” y las concertaciones político-económicas y jurídico-institucionales que demanda el continente para enfrentar la ofensiva combinada de la denominada “triada del poder mundial” (UE, Japón y Estados Unidos) y, en particular, de los sectores más conservadores de Europa y de los grupos de otrora llamada “nueva derecha” –incluidos los “neoconservadores” y los “neofascistas”— que en la actualidad controlan los principales comandos del sistema político estadounidense.
Todo ello se ha reflejado en la perdida de eficacia de todos los organismos de concertación política y cooperación económica que funcionan en América Latina y el Caribe; incluido el SELA, el Grupo de Río y la AEC. También en la ralentización de las relaciones de la región con la UE y en la cadena de nuevas Convenciones y Protocolos dirigidos a “modernizar” y a “reformar” la Carta de la OEA que se han venido produciendo desde la Asamblea General de ese organismo efectuada en Santiago de Chile en 1991 hasta la efectuada en República Dominicana a comienzos del 2006; pasando por las innumerables Resoluciones y Planes de Acción de las cuatro reuniones ordinarias y las dos extraordinarias de las Cumbres de las Américas, así como por la infinidad de reuniones políticas y técnicas efectuadas al amparo de esos y otros conclaves panamericanos.
La derrota que sufrió la pretensión de Estados Unidos y de sus principales aliados en el hemisferio occidental (incluido el gobierno de Canadá) de concluir las negociaciones del llamado Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en la Cumbre de las Américas efectuada en Mar del Plata, no nos puede llevar a olvidar que todos los acuerdos adoptados en esos “convites” han conspirado y conspiran contra los vigentes anhelos libertarios y unitarios de los Próceres y Mártires de la primera y la segunda independencia de Nuestra América.
Por ello y por las demás lecciones de la historia reflejadas en este ensayo, considero que en estos nuevos momentos de cambios favorables a los intereses populares están viviendo diversos países de América Latina y el Caribe es imprescindible reverdecer la utopía del “socialismo indo americano” planteada por el Amauta José Carlos Mariátegui a comienzos del siglo XX y, en ese contexto, recordar el vigente llamado de José Martí:
Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, según lo acaricie el capricho de la luz, o lo tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes.
La Habana, 13 de agosto del 2006